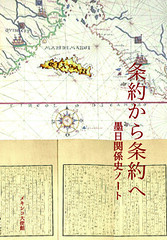lunes, 5 de noviembre de 2007
Borra la luna el ritmo de la lluvia
Esta mañana, hojeando distraidamente la antología de Shirane, caí en este hokku de Shinkei (1406 – 1475), uno de los más destacados autores de renga:
聞くほどは 月を忘るる 時雨かな
kiku hodo wa tsuki wo wasururu shigure kana
Al escucharlo
te olvidas de la luna:
breve chubasco.
Es, apenas hace falta decirlo, un poema de otoño, estación de grandes lunas y breves chubascos. A juzgar por las reseñas, parece bueno el libro de Esperanza Ramírez–Christensen, Heart's Flower. The Life and Poetry of Shinkei, que no conozco todavía.
jueves, 25 de octubre de 2007
Otras hojas las flores en el árbol
Al final del “Repaso en forma de preámbulo” que sirve de presentación a Los privilegios de la vista (tomos VII y VIII de sus Obras Completas) Octavio Paz menciona, entre una serie de momentos privilegiados, “los tres minutos de recogimiento en Bashô An, la diminuta choza sobre la colina de pinos y rocas en las inmediaciones del templo Kampuji (sic), cerca de Kioto, en donde vivió Bashô una temporada”. La descripción es imprecisa: el Konpukuji se encuentra dentro de Kioto, y la choza, donde es incierto que Bashô haya residido, no está en las inmediaciones del templo sino en sus terrenos. No es importante, y la confusión es explicable para quien sólo ha estado de paso y escribe, de memoria y también de paso, años después. Se entiende también, porque en el pasaje no hay fechas, que Guillermo Sheridan, en su indispensable Poeta con Paisaje. Ensayos sobre la vida de Octavio Paz, caiga en el error de contar esos tres minutos entre los “pequeños goces” de que disfrutó el poeta en los meses, pocos pero abrumados de sinsabores, que pasó en Japón en 1952. Pero Paz no visitó el lugar durante su encargo diplomático en Tokio, sino en la única ocasión en que volvió al país, invitado por la Fundación Japón, en 1984. Lo refiere en una de las cartas a Pere Gimferrer que integran Memorias y palabras (Seix Barral,1999), y en un poema en que cada estrofa imita la forma de un haiku:
BASHO AN
El mundo cabe
en diecisiete silabas:
tú en esta choza.
Troncos y paja:
por las rendijas entran
Budas e insectos.
Hecho de aire
entre pinos y rocas
brota el poema.
Entretejidas
vocales, consonantes:
casa del mundo.
Huesos de siglos,
penas ya peñas, montes:
aquí no pesan.
Eso que digo
son apenas tres líneas:
choza de sílabas.
Después de años de postergar la visita, en el otoño de 2007 mi amigo Horacio Gómez Dantés me llevó al Kompukuji. ¿Qué habrían escrito los dos poetas ante el árbol que vimos, cubierto de hojas prestadas, apenas desprendidas, tan encendidas todavía que semejaban flores?
sábado, 6 de octubre de 2007
Héroes de la cultura japonesa
Los habitantes de la isla nos hacen preguntas curiosas a los extranjeros.
—¿Y en México también hay cuatro estaciones?
—Bueno, sí, como en todos lados.
Se nos quedan viendo con escepticismo, como si hubiéramos dicho que comemos con palillos o que profesamos el shinto. Y entonces, dependiendo del interlocutor y el pie con que nos hayamos levantado esa mañana, procedemos a matizar, claro, no es exactamente igual, o a extremar, ¿qué no sabes que la tierra es redonda?
Que las cuatro estaciones ocurren en Japón de una manera más definida que en otros países, es cierto; que la sensibilidad japoneses es particularmente atenta al paso de las estaciones, también. Pero no por regalo de los dioses.
Cultivons notre jardin, dijo Voltaire. Para que los cerezos florecieran por toda la isla en primavera, fue necesario primero cubrirla de cerezos: tarea tal vez de dioses, pero cumplida por hombres. Los cerezos más famosos de Japón, por ejemplo, los de las montañas de Yoshino, fueron plantados por el asceta peregrino En no Gyouja en el siglo VII. Los del parque de Ueno, los más populares para el hanami en Tokio, se plantaron allí por orden de los Tokugawa. Otros hombres fueron creando a lo largo de siglos la mayor parte de las especies japonesas de cerezo, que son hibridaciones artificiales.
Antes de la época Heian, el árbol nacional de Japón era el ciruelo, que tuvo todavía un lugar central en el Man’yoshu. Ciento cincuenta años más tarde, a principios del siglo X, para compilar la primera antología poética imperial, el Kokinshû, Ki no Tsurayuki comisionó la escritura de poemas alusivos al cerezo: fue un paso decisivo para que en el alma de la nación ese árbol suplantara al ciruelo, símbolo chino.
Otro tanto puede decirse del momiji: el arce japonés, que no se conoce casi sino en variedades cultivadas. En otoño, ver en los montes que rodean a Kioto un tapiz, como han hecho durante siglos los poetas, no puede ser más justo: la distribución de amarillos, ocres y rojos obedece a un diseño y se debe a la labor de jardineros.
La sensibilidad japonesa a la naturaleza es una creación cultural; también lo es la naturaleza japonesa o, mejor dicho, lo que los japoneses entienden por naturaleza. No la selva —oscura, impenetrable, amenazante— sino el jardín. Por eso puede decirse que, como apuntó Paco Alcántara al comentar la foto que encabeza esta página, lo jardineros son the real heroes of Japanese culture.